La niña y el muchacho
—Buenas noches, de la acción comunal me dieron permiso de tocar
los timbres y pedir una ayudita para el velorio de una niña, vea que no tenemos
con qué enterrarla.
Un ruido de máquina se oyó crujir sin voces humanas. Nadie
respondió al pedido de la mujer con voz lastimera que se estaba mojando afuera
del edificio. Llovía a ráfagas desde un cielo que hacía pocas horas no tenía ni
una nube. La voz repitió su pregón, al estilo de una letanía religiosa, y esta
vez alguien contestó. “Ya va… Asómese”. Por entre la cortina de mi apartamento,
que no tiene citófono, y gracias al contraste del alumbrado público vi bajar la
canasta de las llaves quizás con algo adentro. Oí decir “Mi Dios le pague” y ya
no pude conciliar el sueño. Alguien del quinto o del cuarto piso, de los que
usan la canasta para no tener que bajar las escaleras cada vez que alguien
viene, había ayudado a esa mujer, madre joven le pongo yo, sin preguntarle
nada, sin averiguar qué había ocurrido, cuántos años tenía la niña o dónde era
el velorio. Y yo no quise salir a ayudarle porque sí le hubiera hecho algunas
preguntas, no para confirmar que la necesidad era legítima sino para saber más,
para expresarle un pésame que no sé si sentía y para resolver la duda que desde hace años me ha sobresaltado: ¿Por qué se mueren los niños? Pudo ser una enfermedad,
como las gastroenteritis que mataron a tres de mis tíos cuando eran bebés, o
quizás un accidente, alguna caída desde una terraza o un ahogamiento con bolas
de colores. Temí que fuera la guerra: una bala de las que llaman perdidas y los
niños saben encontrar bien, una mamá que no supo qué hacer ante el llanto, una
venganza de adultos gatilleros, cualquier cosa, no sé. Eran más de las nueve de
la noche, y nada parecía real.
Al dormir soñé con la cara redonda de una niña de rasgos
indígenas. De seis años o un poco más. Alguien la había peinado con una trenza gruesa
para evitar que les pasara los piojos a los compañeros de la escuela. La niña
estaba muerta pero tenía piojos. En vez de telas claras a su alrededor, había
plásticos y algunos cartones. La vi con un vestido blanco como de primera comunión
que le quedaba grande. Si no tenían con qué enterrarla, menos iban a tener para
un cajón de alquiler y un traje nuevo, conjeturé a la mañana siguiente.
Olvidé el sueño al momento de querer recordarlo, mientras me
tomaba el tinto oscuro de la mañana, y lo volví a encontrar de súbito cuando mi
sobrina me contestó el teléfono en casa de mis padres. La saludé más rápido que
los otros días y le pedí que me pasara a mi mamá. No le conté nada, porque me
sentí muy mal por no haber ayudado a la mujer que pedía ayuda para enterrar a
una niña. Le pregunté cómo había amanecido y contestó que con malas noticias. Me
dijo que iría a una misa de velorio, que se había muerto alguien de 33 años de
un paro cardíaco, o algo así. Su familia es cercana a la mía, por lo que
asistir a la misa o a la velación significaría más que cumplir con un deber social. Ella me contaba todo eso con la intención de que la acompañara. Yo
nunca me ofrecí. Julián, el difunto, y su hermano Miguel habían ido con nosotros a un paseo a la finca cuando todos éramos niños. Si yo tenía diez, él debía
ajustar trece. Nunca lo volví a ver y por eso se me quedó su imagen de muchachito
de Medellín que era hincha de Nacional y se ufanaba de haber montado en el metro
el día de su inauguración. Era blanco, de pelo y ojos muy negros. Lindo pero detestable.
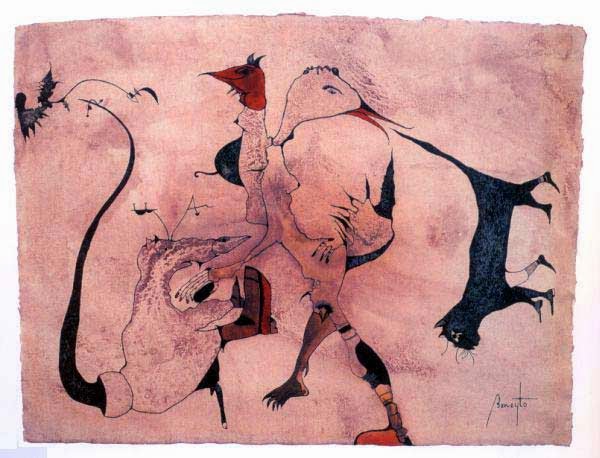

Comentarios
Publicar un comentario